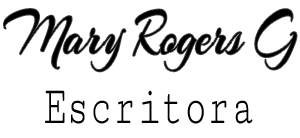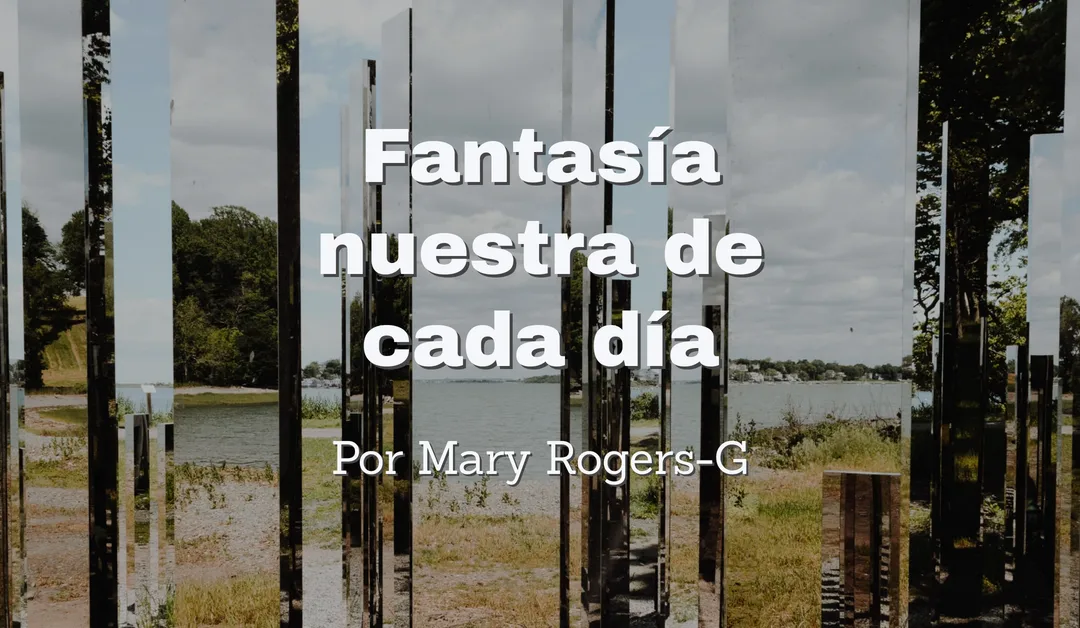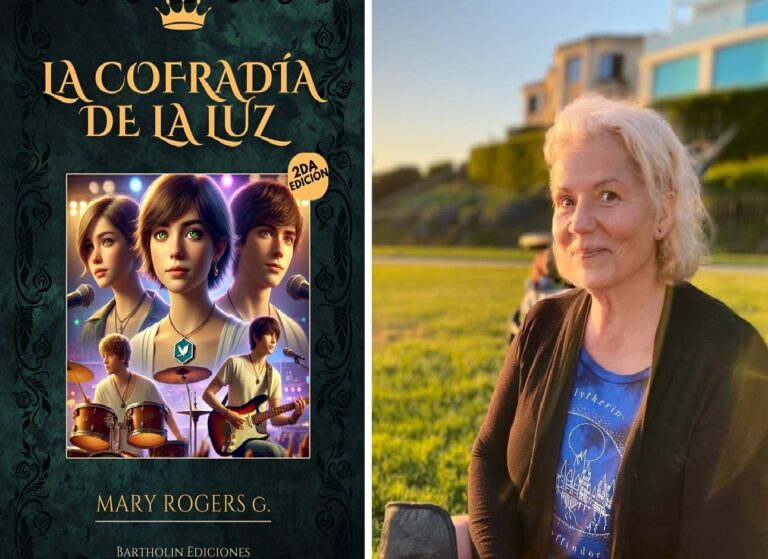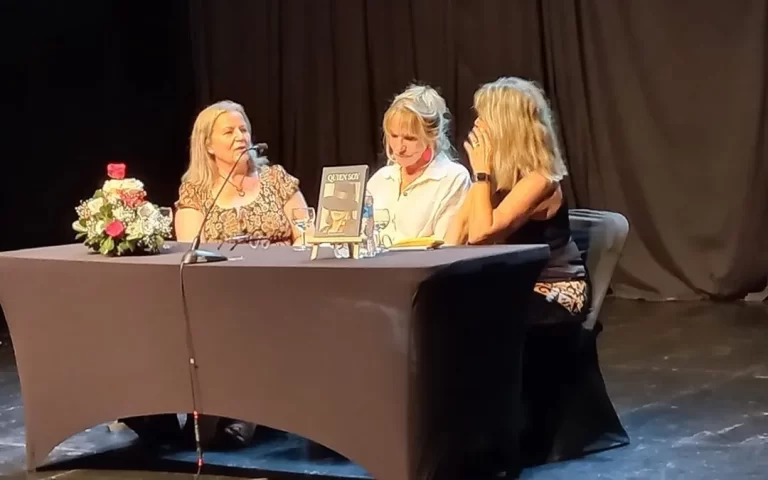Julio Cortázar dice, en sus clases de Berkeley —registradas en el libro Clases de Literatura, 1980 (Random House 2013)—, que desde pequeño tuvo una mirada más realista que sus compañeros. Y ante las expresiones de sorpresa entre sus alumnos (que de seguro las hubo), explica que él veía «una realidad diferente, más amplia». No cabe duda. Basta mencionar cualquiera de sus cuentos para comprobarlo. “La señorita Cora», «La isla al mediodía», «Axolotl» son solo algunos de los relatos que explotan esa realidad más amplia, la que converge con la fantasía, formando un tercer espacio posible.
No puedo compararme con el maestro, pero sí soy honesta al decir que siempre he creído en esa otra forma de ver el mundo —la que algunos llaman «lateral» o popularmente «la que ama buscar las cinco patas al gato»— que permite descubrir una historia detrás de la forma aparente. Cuando se consigue, todo se enriquece y surgen nuevas realidades. Caminarlas es una aventura que, una vez iniciada, no es posible olvidar. Intentar compartirlas me mueve a escribir fantasía.
Lo sobrenatural, lo diferente, la magia y todo lo relacionado con el mundo alternativo a lo que creemos ver, me conquistó siempre. Lo misterioso nos atrae desde pequeños, es una curiosidad que comenzamos a olvidar una vez que aprendemos las reglas del medio en que vivimos. Es una lástima. Se puede aprender más de la vida a través del espejo. Queda tanto mundo por investigar; tanto mundo por imaginar. Pero no somos los únicos.
El storytelling, que hoy se utiliza no solo en literatura sino en la mayoría de las disciplinas de comunicación, incluidos el marketing y la publicidad, no es otra cosa que la expresión milenaria de la fantasía simplificada en un relato. Es la búsqueda de mostrar al interlocutor la otra mirada de las cosas, la que queremos que ese otro vea. El hombre rodeado de mujeres a causa de un desodorante; la mujer cabalgando un ejemplar blanco en la playa observada por miles gracias a un perfume. El imaginario es un lugar para los anhelos.
Y ¿en el quehacer diario? ¿Quién no ha adornado una historia cotidiana con elementos y situaciones que nunca existieron? Fantasía pura.
Volviendo a la literatura. Me pregunto por qué algunos críticos, intelectuales e incluso libreros le temen al género. Parecieran estar aterrados de abrir las puertas a la imaginación esencial y perder con ello un espacio para la «literatura seria».
Asimismo, entre los propios autores a veces noto una mirada condescendiente al mencionar que parte de mi obra es fantástica. ¿Se espera que una persona de mi edad solo escriba algo que pertenece a la academia, idealmente en un lenguaje sesudo y doctoral? Las etiquetas limitan y estamos llenas de ellas.
Y la pregunta del millón.
¿No entienden que todo puede ser fantasía? Lo que es ahora en un respiro se convierte en otra cosa. Ya no es, se transforma. Imagino algo, intento decodificarlo para que lo entiendas, pero tu experiencia es diferente a la mía; por tanto, no lo vas a percibir con los parámetros de mi realidad y para ti será teoría. Y ¿qué es la teoría sin la práctica? Cualquier episodio que rememoremos, aun si lo hemos vivido juntxs, lo experimentarías de otra forma. Por tanto, mi realidad es tu fantasía y viceversa.
La fantasía es la máxima expresión fusionada del imaginario y la experiencia. La literatura de este tipo inicia a niños, jóvenes y adultos en la comprensión del otro, de la naturaleza, de la vida. Permite la libertad de viajar a mundos diferentes, iniciando un camino creativo sin retorno. Abrir la mente a realidades alternativas nos enseña a solucionar problemas prácticos, a no rendirse frente a las dificultades, a seguir adelante pese a todo. Un relato del género es la mejor herramienta de aprendizaje. También para el adulto. Un par de ejemplos: El Principito, libro que sigue siendo mencionado por gente mayor como fuente de simpleza y sabiduría, o El caballero de la armadura oxidada, texto que refleja el crecimiento interior de un hombre. Nadie podría asegurar que estos personajes son «reales»; sin embargo, su arquetipo nos representa como humanidad.
Hace un par de días mencioné en Instagram sobre un recuerdo de infancia. Es una imagen que se mantiene en la bruma y no sé si realmente la viví o es algo que imaginé. Partió de una fotografía sacada camino a la playa y se fue desarrollando con dos temas: hortensias y chimeneas. Al igual que los ejercicios que recomienda Gianni Rodari, los elementos podrían formar parte de un binomio fantástico. Ambos recuerdos no tienen que ver con nada en particular, salvo la casa de una tía en la playa. La primera casa que recuerdo haber visitado de pequeña, que no fuera la nuestra. Las hortensias estaban ahí, eso lo sé. La chimenea, en cambio, surge en mi imaginación como una gran boca con ojos de mimo chino o de león gigantesco. Recuerdo la sensación de miedo, pero no tengo claro qué tan real fue. Tal vez era una construcción común y yo había estado escuchando historias que me hicieron pensar y ver ese dibujo en el fogón.
Mis padres y la tía en cuestión murieron hace mucho, no tengo a quién preguntar sobre el tema en particular. «Imaginación de escritora desde chica», escribió una periodista amiga. Y tiene sentido. Otra vez el tema me ronda.
Chimamanda Ngozi Adichie escribe en el ensayo El peligro de la historia única: «Cuando rechazamos el relato único, cuando comprendemos que nunca existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una especie de paraíso», y eso se aplica especialmente a la literatura. La fantasía es el paraíso de la literatura.
Buscar la otra mirada, la segunda historia es obligación y placer de escritoras y escritores. El resultado es esa fantasía que genera emoción en el lector, no importa qué edad tenga, a qué se dedique o qué problemas está pasando. Sucede con la literatura, el cine, el arte en general. Por algunos minutos, algunas horas, dos seres humanos comparten los mismos códigos, un pacto ficcional que, muchas veces, se prolonga más allá de la obra: de por vida.
Fuente : https://alciff.cl/2021/05/12/fantasia-nuestra-de-cada-dia/